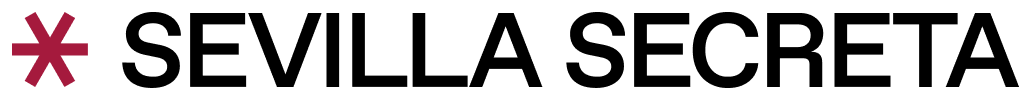Hay cosas que tienes que hacer al menos una vez en la vida como plantarte en un aeropuerto sin saber tu destino, subir a la Giralda para gritar «¡Soy el rey del mundo!» o probar un restaurante de Estrella Michelin. Probablemente, tus padres y abuelos sean de la clásica postura de «Me gusta comer bien y no pasar hambre a base de platos con espumita de pitiminí». Sin embargo, te invitamos a olvidar los prejuicios y a disfrutar de unos platos que, te gusten o no, nunca probarás nada igual.
Al principio, cuando lees cosas en la carta como «galete de atún rojo, escabeche de naranja, granizado de pepino y aire de hierbabuena», te sientes un poco como Lina Morgan o Alfredo Landa en Nueva York, pero al final descubres que es la comida de siempre, pero de una forma totalmente distinta. Te advertimos que es muy complicado decidirte por algo de la carta, así que cuando nosotros fuimos no nos complicamos la cabeza y apostamos directamente por el menú degustación con maridaje.

La decoración del restaurante es un reflejo de lo que se sirve: minimalista con toques de sur. Al frente de los fogones está Julio Fernández, un chef que usa la creatividad en cada uno de los platos. Además, apuesta por la transparencia y desde que entras en Abantal puedes ver todo lo que se «cuece» en la cocina.
Vamos a lo verdaderamente importante: la comida. El menú degustación costaba unos 60 euros e incluía unos snacks, aperitivos y 7 platos, y si querías el maridaje tenías que pagar 25 euros más. Como te puedes imaginar, los snacks no son patatas fritas y aceitunas, sino cosas más peculiares como las galletitas de chorizo y parmesano, los palitos de pimentón y anís, un caldo de puchero con espuma de hierbabuena y ajoblanco con crema de aguacate. Sabemos que solo con esta ronda para abrir el apetito, tus padres se habrían ido al bar de la esquina a pedirse una caña con unas pavías de bacalao, pero de verdad, estaba todo buenísimo.
Uno de los platos que probamos en el menú de maridaje fueron el tartar de lubina con gazpacho de verduras asadas y helado de vinagre de Jerez y fresas. A nosotros el pescado crudo siempre nos gusta, pero lo verdaderamente espectacular era la gelatina con un sabor fresco y ácido, perfecto para anticipar lo que estaba por venir.
Después nuestros paladares degustaron exquisiteces como las setas de temporada sobre patata especiada y acompañado de puré de berenjena asada y caldo de cebolla tostada, merluza de pincho con crema de espinacas y espuma de garbanzos y presa ibérica con crema trufada de calabaza asada, higos, pomelo y lima. Podríamos hacer una extensa descripción de los sabores de cada plato, pero creo que te harás mejor una idea si te decimos que cada vez que nos servían algo teníamos una especie de mini orgasmo degustativo (casi acabamos haciendo un Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally).

Como postre-clímax, llegamos al final con una poleá ligera con pestiño y helado de canela. Es curioso que, siendo de las cosas más sencillas, a su vez era de las más buenas.
Mucha gente dice que no iría nunca a un Estrella Michelin porque con lo que vale se podrían ir siete veces al bar del barrio y acabar con la panza llena. Obviamente son restaurantes que no te permites todas las semanas, pero también piensa que no lo puedes concebir como una simple comida cara, sino como un museo de sabores.
Así que olvida los prejuicios, afina el paladar y tacha «comer en un estrella Michelín» de la lista de 1.000 cosas que hacer antes de morir.
Fuente de la portada: Brillat-Savarin